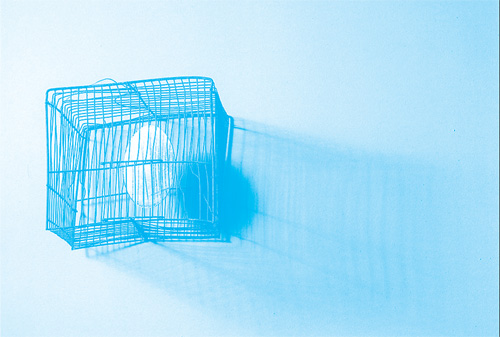|
|
Año:
2008, Número:7-8 Comunicación ¿QUÉ ME QUIERE DECIR EL OTRO? LA INTERPRETACIÓN COMO FORMA DE ESTAR EN EL MUNDO Asunción Escribano
A fray Francisco de Andrés, Prior del Monasterio de Yuste
|
Introducción
El verano pasado, en la clausura de
las jornadas que la Fundación Europea de
Yuste realizó en este monasterio, el padre
prior fray Francisco de Andrés, en su
alocución final, compartió con los presentes
su constante preocupación por «qué me quiere
decir el otro». Y no sé si se dio cuenta de
que con ello había rozado uno de los grandes
problemas de la humanidad, que busca ante
todo entender, cuando la clave de la buena
marcha del universo está en la comprensión.
La pregunta vital no es «qué me dice el
otro», sino «qué me quiere decir». Y este
viaje necesario de una a otra se hace a
través de la interpretación.
La interpretación es, por ello, una
conducta arriesgada. Por supuesto, mucho más
que cualquier otra cosa en esta vida, pues
en ella nos va la vida misma. Desde la
comprensión mínima de los signos que nos
envía nuestro cuerpo, y de la que depende
nuestra supervivencia como individuos, hasta
esa otra vertiente en la que volcamos
nuestra necesidad de realización como seres
sociales, y que nos permite subsistir como
especie. De aquí que, para interpretar,
realicemos constantemente un ejercicio de
audacia que desde la lógica podría parecer
casi imposible, ya que las señales que nos
permiten construir los distintos mensajes —a
todos los niveles— no siempre están
expresadas con claridad, ni nuestros
mecanismos de traducción de esas señales a
contenidos significativos están
unitaria-mente estructurados. Probablemente
por ello, con más frecuencia de la deseada,
erramos en la interpretación. Yerra nuestro
cuerpo y, como consecuencia, somos víctimas
de enfermedades. Pero también nos
equivocamos permanentemente en la
comprensión del otro, y esto nos ha
mantenido —y lo sigue haciendo— en estado
perpetuo de guerra y de conflicto, las
eternas e imperecederas enfermedades
sociales.
Ponerse en el lugar del otro, no
desde la propia concepción de la realidad,
sino desde sus circunstancias y el
pensamiento que el otro posee, es un
magnífico ejemplo de inteligencia. Lo
reivindicaba Amós Oz en su discurso de
recepción del premio Príncipe de Asturias
como necesidad fundamental en la que apoyar
la paz entre árabes e israelíes, cuando
afirmaba que esa necesaria curiosidad por el
otro tiene una dimensión moral. «Creo
—afirmaba— que la capacidad de imaginar al
prójimo es un modo de inmunizarse contra el
fanatismo»1.Y acudía a la
posibilidad infinita que ofrece la
literatura para realizar ese acercamiento
interpretativo al otro. «Creo que leer
libros es uno de los mejores modos de
comprender», continuaba el escritor2.
Toda la historia de la literatura
está plagada de ejemplos de libros que abren
ventanas al mundo interior de mujeres y
hombres, que como espejos reflejan nuestros
anhelos, sueños, ilusiones, y también, cómo
no, que como nosotros se expresan ante el
mundo con las limitaciones derivadas de su
propia humanidad. Por eso la literatura
puede servir como un emblema perfecto en el
que vernos expresados, y poder así aprender
en otros lo que no somos capaces de percibir
en nosotros mismos. De esta forma, en la
interpretación cumplen un papel fundamental
las señales y los signos que ejercen de guía
a nuestro pensamiento y nos permiten
reconstruir las intenciones. Cuenta la
leyenda que la letra cuneiforme, uno de los
primeros sistemas de escritura que
conocemos, se inventó hace cinco mil años al
copiar nuestros ancestros las huellas de los
gorriones en el barro del Éufrates, rastros
que debieron de parecerles caracteres del
idioma divino y a través de los cuales
intentaron comunicarse con ese algo
superior3. Saber qué me quiere decir el otro
requiere, por tanto, como he señalado, ir
más allá del entendimiento y entrar en el
terreno de la comprensión. El espacio que va
de uno a otro es de tal profundidad, que se
asemeja al recorrido que separa la piel del
corazón. Distancia el significado del
sentido, y diferencia traducir de
interpretar. Traducimos los signos desde
nuestra propia visión de las cosas, pero
interpretamos desde la del otro. «Traducir
—ha afirmado el traductor Arturo Carrera— es
comprender imperfectamente, y buscar el
sosiego de esa incomprensión en nuestra
propia palabra, en nuestra propia
experiencia con las palabras, en nuestra
propia obra»4. Por eso Carrera habla de la
traducción como fracaso, ya que la
experiencia final se asemeja al relato de un
sueño. Hacia lo moral apunta, sin embargo,
Susan Sontag cuando considera que la
exactitud de una traducción tiene más que
ver con la ideología que con la técnica, ya
que se hace necesario sustituir el concepto
de exactitud por el de fidelidad5. De estos
y otros testimonios puede concluirse que
preguntarse por lo que me quiere decir el
otro va mucho más allá que hacerlo,
sencillamente, por lo que el otro me dice, e
implica un planteamiento ético, una escucha
atenta, que no se encuentra en el mero
entendimiento físico, sensorial, de lo que
me está diciendo. Como escribió la pensadora
Simone Weil, «escuchar a alguien es ponerse
en su lugar mientras habla»6. Obliga, por
tanto, a un papel consciente y activo del
intérprete, que puede escoger entre
limitarse a oír o decidir apostar por el
entendimiento en cualquier plano de la
vida7.
La sobreinterpretación o cómo el mundo se
convierte en un exceso
Sin embargo, esa apuesta que supone
interpretar el mundo y al otro con
conciencia, con ética y con responsabilidad,
exige hacerlo también en su justa medida.
Con frecuencia la cantidad de estímulos que
recibimos del mundo y sus habitantes son,
por excesivos, incorrectamente
interpretados. El resultado de ello es una
sobreinterpretación, que si es individual
puede rozar —y con frecuencia lo hace— la
enfermedad o la locura, y si es social,
puede convertirse en una manipulación. La
literatura también puede servirnos de
ejemplo en este sentido, puesto que gran
parte de los relatos que han poblado nuestra
historia de sueños literarios, lo han sido
por narrar la experiencia de los límites.
«La interpretación no necesita defensa,
siempre está con nosotros, pero, como la
mayoría de actividades intelectuales, sólo
es interesante cuando es extrema» afirma
Jonathan Culler8.
De este modo, la interpretación
excesiva da lugar a un universo de
obsesiones que ha contribuido a generar a lo
largo de la historia la mejor literatura. La
sobreinterpretación discurre desde lo mental
hasta lo físico. Caso este último del
protagonista trágico de la novela
El Perfume
de Patrick Süskind. Personaje que
posee como don y condena un desarrollo
desmedido de la capacidad olfativa, a costa
de otras particularidades sensitivas,
intelectuales y morales. El único modo de
interpretar la realidad que le rodea es el
olfato, y su posibilidad de percepción
excede cualquier uso habitual que el
lenguaje le proporciona al hombre para
describirlo ya que éste resulta «escaso para
designar todas aquellas cosas que había ido
acumulando como conceptos olfativos»9.
La obsesión mental ha sido también
magníficamente retratada en los textos
literarios. No hay más que recordar al
sufriente Joaquín, que en la novela
unamuniana
Abel Sánchez
es perseguido por la envidia durante dos generaciones hasta
desembocar en la infructuosa lucha por el
cariño de su nieto, frente al otro abuelo
que en la juventud le robó a la amada; o al
desconcertado Otelo del drama homónimo de
Shakespeare, que ve enardecer la duda ante
las insinuaciones sobre la infidelidad de
Desdémona, su esposa, por boca de su
compañero Yago, mientras se dice con
intensidad, y como si previera lo que va a
venir, que «una vez que se duda, el estado
del alma queda fijo irrevocablemente »10.
Como en muchos otros casos, la virtud del
exceso se vuelve padecimiento para quien la
posee y para quien es víctima de sus
consecuencias. Personajes, los antes
mencionados, ambos tan bien tejidos que
parecen haber sido sacados de nuestra
cotidianidad más inmediata, y que nos
transmiten, como lectores, todo el
sufrimiento al que son sometidos en las
páginas de papel. Por ello, sin duda alguna,
resultan tan comprensibles, por
experimentadas, las palabras de Steiner al
referirse a la citada obra shakesperiana,
cuando afirma que «las complicidades entre
el autor y el lector, entre el libro y la
lectura que hacemos de él, son tan
imprevisibles, tan vulnerables al cambio, y
están tan misteriosamente arraigadas como
las del eros. O, tal vez, como las del odio,
pues hay textos inolvidables, que nos
transforman y que acabamos odiando: yo no
soporto ver el
Otelo
de Shakespeare en el teatro ni puedo enseñarlo»11.
En este sentido, hay que saber-poder
integrar correctamente los datos que llegan
de fuera con los que nos constituyen como
individuos12. La interpretación es así un
movimiento pendular que se bambolea de lo
social y arbitrario, a lo personal e íntimo,
en un equilibrio inestable que permite que
el texto del mundo hable al tiempo del
hombre que lo elabora y del estado del
universo en el que el hombre se desenvuelve.
Hay cierta capacidad libre en el ser humano
para escoger su particular percepción de las
cosas. Uno no sabe hasta qué punto le
condiciona la educación o el lenguaje, pero
el resquicio tan poco usado de la voluntad
interior puede emplearse como vía de escape
a una norma social impuesta con rigidez por
la sociedad.
Esta voluntad se ha expresado en la
historia y a través de la literatura como
modo de rebelión personal frente a una
sociedad que encorseta y asfixia. Como
«locura» es caracterizado tópicamente, en
este sentido, el comportamiento de uno de
los grandes iconos
comprendida por los románticos como
el choque entre el idealismo del personaje
con el realismo de un mundo hostil que le
convierte en héroe y, a la vez, en víctima
que sabe que sólo la muerte puede terminar
con su aventura. Ese desatino peculiar
también es asimilado como «libertad» por uno
de los grandes conocedores de la obra
cervantina, quien habla de los personajes de
Cervantes como los «representantes de una
cierta manera de comprender la libertad que
se repite en las épocas de crisis: la
libertad entendida como un «derecho», esto
es, la libertad entendida, únicamente, en su
sentido «defensivo» frente al Estado y la
sociedad»13. Así se comprueba
cómo la interpretación social sobre lo que
es o no enfermedad depende de un constructo
cultural en el que hemos sido educados y que
determina nuestro comportamiento. Una vez
más, nos movemos entre la interpretación
personal y la social. Por ello, lo que para
la mayor parte de nuestra civilización es
una evidencia de grave padecimiento mental,
puede ser entendido por otras culturas o
épocas, como índice de lo sagrado. Esta es
la perspectiva planteada por Mircea Eliade
al analizar la vocación chamánica. La lógica
de la comprensión de las señales se
suspende, y a partir del momento de la
elección, el camino iniciático tendrá poco
de lo que los occidentales denominamos
racional.
Pero, afortunadamente, la lógica de
la razón occidental no es la única manera de
afrontar lo que nos rodea. Occidente ha
apoyado todo el progreso científico en
planteamientos inductivos y deductivos, en
la causalidad, en lo sensitivo, y en la
concepción del espacio y del tiempo como
entidades separadas. Las culturas
orientales, por el contrario, se han apoyado
en la analogía, la sincronicidad, la
contradicción asumida en unidad, o en la
suma unitaria del espacio y del tiempo como
métodos de conocimiento. El cogito ergo
sum cartesiano ha dirigido la identidad
del hombre occidental de manera exclusiva
hacia la mente, olvidando otros
constituyentes fundamentales de su
naturaleza, cuando —precisamente— la
naturaleza de la mente, y su forma de
percibir la realidad son escurridizas, algo
que ha obligado a plantearse a los
científicos «hasta qué punto no proyectamos
al exterior algo que el propio cerebro ha
creado»14.
Tampoco la ciencia occidental muestra
consistencia si acudimos a su lenguaje, que
bien podría haber sido inventado por un
poeta. Este uso peculiar, y se supone que
especializado, está impregnado de metáforas
lumínicas que reflejan la importancia que se
le concede al sentido de la vista sobre
otros posibles cauces de conocimiento. Así,
desde Platón y su alegoría de las sombras
proyectadas en la caverna, pasando por el,
tan significativamente, denominado Siglo de
las luces, toda nuestra civilización acude
permanentemente a términos como
«des-cubrir», «de-mostrar», «des-velar»,
«des-tapar» (paradójicamente también
«revelar») o a conceptos como «idea»,
procedente del correspondiente término
griego que significaba «imagen», o
«demostración», derivada de la expresión
griega «hacer ver», para referirse al campo
de la ciencia objetiva.
De Charles Darwin, por su parte, se
ha dicho que fue un maestro de la metáfora,
por apoyar toda su teoría en una serie de
definiciones elaboradas mediante esta figura
retórica, fórmula base de todo proceso de
conocimiento. Símbolos como la selección
natural, la lucha por la existencia, el
ribazo enmarañado, el árbol de la vida, o la
faz de la naturaleza, que le permitirían
explicar mediante la semejanza con otros
procesos conocidos, nociones que presentaban
en aquel momento cierta dificultad
conceptual. De la misma manera, Niels Bohr,
a principios del siglo XX elaboró toda su
teoría del átomo usando la imaginería del
sistema solar copernicano15. Este
recurso a la imagen ha permitido que la
ciencia avanzara mediante la transposición
de realidades de un campo a otro.
A veces, porque alguien mira con
asombro donde otros sólo ven costumbre16,
en el espacio cotidiano se rompe esa
relación causal lógica entre los
pensamientos, los actos y sus resultados, y
gracias a esa sobreinterpretación se puede
sobrevivir en un espacio carente de sentido.
No todo tiene una explicación desde lo
evidente, y hay que estar a la escucha,
parece decirnos la vida, porque sólo
observando más allá de lo visible se puede
encontrar el camino, el hilo que relaciona
dos sucesos aparentemente distanciados,
según las leyes causales de la física.
Hay momentos extremos en los que todo
el universo parece que nos habla. Víctor E.
Frankl, el escritor psicólogo, una de las
víctimas supervivientes de los campos de
concentración, nos lo transmite así en su
monólogo al amanecer, cuando narra cómo en
una ocasión estaban los presos del campo de
concentración cavando una trinchera en un
amanecer gris interior y exteriormente. Y
ante tanto dolor acumulado, convoca en
silencio a su esposa —muerta ya, aunque él
no lo supiera— y en una confesión
auto-biográfica cuenta que la siente
presente físicamente, y que percibe que
realmente la puede tocar, «y, entonces, en
aquel mismo momento un pájaro bajó volando y
se posó justo frente a mí, sobre la tierra
que había extraído de la zanja, y se me
quedó mirando fijamente»17.
Con menor trascendencia vital, pero
con la misma sorprendente conclusión, nos
relata Jorge Riechmann su encuentro con una
urraca durante más de una hora, después de
la escritura de su poema «El hechicero de la
cueva de Chauvet», a partir de la cual
infiere la asociación de este pájaro con el
enigmático chamán-minotauro de Chauvet,
«multiplicador —concluye el escritor— de
poesía desde los ínferos de nuestra memoria.
¿Una verificación del poema? Al menos un
diálogo, un episodio de soberano diálogo»18.
No en vano, como nos recuerda John Berger,
las pinturas rupestres de esta cueva
representaban todo el universo posible, y en
lo profundo de la roca estaba todo para ser
invocado: el viento, el agua, el fuego, los
lugares lejanos y extraños, los muertos por
el rayo, el dolor, los caminos, los
animales, la luz, lo que no había nacido
todavía, porque «la perspectiva nómada es
una perspectiva de la coexistencia, nunca de
la distancia»19.
Ese puente de apariencia no real
entre el pensamiento y la materia, presente
de forma constante en nuestras vidas aunque
no hayamos aprendido a leer sus señales, ha
llenado páginas hermosas de la vida real y
literaria de muchos hombres. Es esa
coincidencia reveladora la que manifiesta, a
juicio de Jung, que las conexiones
significativas, que se distinguen claramente
de los meros agrupamientos del azar, tienen
un fundamento arquetípico20.
Con la misma complejidad, pero peor
intención, se presenta ante nuestros ojos la
sobreinterpretación social. En este caso es
un ejercicio de la voluntad de un colectivo
que manipula la estructura de nuestro
pensamiento para sus propios fines. Nuestro
cerebro asimila alrededor de once millones
de bits de información por segundo, que nos
llegan desde el mundo exterior a través de
los sentidos. Sin embargo, no estamos
capacitados para procesarlos todos
conscientemente sin volvernos locos, por
ello, la mayor parte de esa información se
asimila inconscientemente. Y esa es una de
las claves de la publicidad y, en muchos
casos, del periodismo informativo. En cierta
manera, la pretendida objetividad o
neutralidad periodística —igual que la
científica— es una muestra más de la
intervención y del condiciona-miento del
lenguaje a la hora de acercarse a cualquier
realidad. En las noticias se ofrecen hechos,
nos dicen los teóricos de la narración, pero
a muchos se les olvida insistir, como bien
hizo Magritte en su famoso cuadro «Esto no
es una pipa», en que los hechos son una cosa
y la transmisión de éstos, otra. En medio se
sitúa el lenguaje, que impone siempre su
propia perspectiva, personal y social.
No hay que olvidar que cada lengua
reúne la experiencia de la subjetividad que
la propia cultura ha ido acumulando durante
siglos, que «cada lengua particular organiza
a su manera el universo de lo decible y, en
consecuencia, de lo pensable»21.
A nivel personal, es casi imposible también,
no contagiar —voluntaria o
involuntariamente— la propia construcción de
un relato con el punto de vista personal de
quien lo construye. Por eso, en condiciones
de cierto conflicto social, es difícil
encontrar el mismo tratamiento informativo
de un suceso en medios de comunicación
ideológicamente diferentes. No hay
neutralidad ni objetividad en nuestros usos
lingüísticos, y la elección de cualquier
término, implica una obligada intención
perlocutiva. Quizá, por tanto, resulte
acertada la opinión extrema de M.ª Victoria
Romero Gualda, cuando apunta que «desde el
momento en que se crea un texto se está
manejando, manipulando para conseguir algo»22.
Desde este punto de vista, los mecanismos
lingüísticos son sutiles y perversos, y se
insertan en el corazón mismo de las
palabras, haciendo real esa sentencia
popular que afirma que quien domina el
lenguaje domina el mundo.
En este sentido, el planteamiento
lingüístico social y empresarial anula la
capacidad individual, por lo que desde las
distintas instancias educativas debería
asumirse como tarea imprescindible el
impulso del pensamiento crítico e
individual. Paradójicamente el «atrévete a
pensar» con el que Kant inauguró una nueva
etapa en la lucha por la conciencia personal
apenas tiene resonancia en una época de
pensamiento globalizado y estandarizado,
justo cuando más se necesita ese pensar
universal.
La infrainterpretación
o la manifestación del silencio
Precisamente, el citado sapere
aude Kantiano tiene también un correlato
en el ámbito de la interpretación. La
educación que, como defendía Freud, permite
domesticar y encauzar nuestras pulsiones más
básicas (Lord Byron afirmaba que la poesía
es la lava de la imaginación cuya erupción
evita el volcán), también conlleva una
amputación en nuestra capacidad natural de
mirar. Nos educan y horman en un determinado
sistema de hábitos de los que somos esclavos
toda la vida. Madurar supone, por tanto,
atreverse a pensar por uno mismo, ser capaz
de dejar atrás mucho de lo impuesto para
optar por una visión propia. Y habría que
cuestionar hasta qué punto se puede volver a
ser libre después de la demolición que, en
la espontaneidad, supone una educación que
tiene mucho de restrictivo.
Por ello, resulta delicioso escuchar
pensar en alto a Profi, niño protagonista de
Una pantera en el sótano, novela de
Amós Oz que transcurre en la Palestina bajo
protectorado británico en la década de 1940,
cuando su madre afirma de los inmigrantes
huérfanos de la residencia donde trabaja que
llegaban «directamente desde la oscuridad
del valle de la sombra de la muerte». El
niño, que se debate todavía entre la mirada
propia y la heredada de los adultos, escucha
las palabras como sonidos que impactan sobre
la realidad a la que contaminan con su
música. «Me gustaban las palabras oscuridad
y valle, ya que enseguida me hacían pensar
en un valle cubierto de tinieblas, con
conventos y sótanos. La expresión de la
sombra de la muerte me gustaba porque no la
entendía. Si pronunciaba sombra de la muerte
muy bajito, casi podía escuchar una especie
de sonido profundo y sordo, parecido al
sonido que sale de la última tecla, la que
baja del piano. Es un sonido que arrastra
una estela de ecos opacos: como si hubiera
ocurrido una desgracia y ya no se pudiera
remediar»23.
Amós Oz consigue hacer discurrir el
pensar infantil del protagonista en la
dirección contraria al planteamiento
«wittgensteiniano» de la coincidencia entre
los límites del propio lenguaje y los del
mundo. En esta ocasión, el hecho de no
entender la expresión «sombra de la muerte»
no impide su comprensión y, por el
contrario, se multiplican las posibilidades
de sus sentidos. No quizá en el ámbito de la
razón, pero sí por el contrario en el de la
pluralidad sinestésica de sus ecos
sensitivos. «Yo persigo cosas que no
entiendo» ha afirmado el escultor Chillida24,
haciendo de esta limitación el empuje para
una obra que ha abierto nuevos caminos a la
comprensión y el entendimiento. La
interpretación de los niños y de los
artistas se desarrolla, de esta manera, en
los límites de lo colectivo, donde es
posible que dispongan de una nueva
configuración no consabida. «Todas las cosas
se hacen importantes en los bordes —añade el
escultor vasco—, en los límites, fuera,
cuando las cosas dejan de ser»25,
por eso, el vacío es el horizonte al que
dirigen sus anhelos.
Cortamos a pedazos la realidad con
las palabras, y con ellas concluimos también
la separación de los objetos que
representan. De la misma manera matizamos
nuestras emociones y las fragmentamos
nombrándolas. Pero es en los bordes, espacio
donde se unen, donde mejor se definen. Por
ello, ahora lo entendemos, muchos artistas
trabajan en la frágil sutura que divide y
une. Por otra parte, la palabra obliga a
amoldar el mundo a su hechura, pero no toda
la percepción puede ser contenida en este
cauce. La experiencia interior en multitud
de ocasiones sólo dispone del silencio para
ser nombrada. La interpretación se suspende
cuando la vida se impone: «La mirada se
desprende, cae de madura./ No sé qué hacer
con una mirada/ que excede al árbol,/ qué
hacer con ese ardor», escribe Eugenio de
Andrade26.
Es posible que todo lo que existe
fuera pueda ser nombrado, pero no ocurre lo
mismo con la experiencia interior, y los
poetas lo saben. Se han llenado versos con
este asombro doloroso. Antes o después es un
encuentro inevitable, una feraz disputa
entre lo esperanzado y lo imposible que se
vence a favor de la música de la luz y
silenciando el canto. La creación, que es
una forma de interpretar el mundo dándole
nuevos nombres, con frecuencia tiene que
partir —y esto bien lo sabe fray Francisco
de Andrés— de ese silencio. Sin vacío no hay
forma. «Para escribir tengo que instalarme
en el vacío —apunta la escritora Clarice
Lispector dando en la diana—. En este vacío
donde existo instintivamente. Pero es un
vacío terriblemente peligroso: de él
extraigo sangre. […] Escribir es una piedra
lanzada a lo hondo del pozo27.
Interpretar supone, también,
reconstruir algo que está sólo esbozado. La
realidad es aceitosa y se escapa a nuestros
sentidos, por lo que percibimos únicamente
el cambio, lo que está siempre por finalizar
en perpetuo estado de paso. Asimismo,
necesitamos incluir en nuestro pensamiento
la capacidad de cerrar lo abierto, de
concluir lo bosquejado, y con ello
contribuimos a recrear la realidad y a
construirnos a nosotros mismos. El arte y la
literatura suponen, en este sentido, una
forma de creación que mejora el mundo
inestable. «Un paisaje —escribe Monet— no
tiene la menor existencia como tal paisaje,
ya que su aspecto cambia en cada momento. El
sol va tan deprisa que no puedo seguirle.
También es culpa mía: quiero asir lo
inasible: esa luz que se escapa llevándose
el color es algo espantoso. El color, un
color, no dura ni un segundo; a veces, tres
o cuatro minutos como mucho. ¿Qué se puede
pintar en tres o cuatro minutos?»28.
De aquí que la catedral de Rouen no pueda
volver a ser mirada sin percibir en ella la
distinta tonalidad que en su permanente
fluir deposita sobre ella la luz. La
contribución que en esta dirección realiza
el artista condiciona la percepción
posterior. Para quien conoce la obra de
Monet, ya no es posible contemplar este
templo sin ver en él las sucesivas
superposiciones artísticas y personales que
realizó el pintor, con lo que la fisura
entre la realidad y sus inmensas
posibilidades de ser recreada se ha reducido
infinitamente.
Cada una de las múltiples actividades
que realizan nuestros sentidos tiene, por
tanto, mucho de aportación personal, de
mirada privada. Sólo se puede ver lo
invisible si se lo está buscando, decía
Sherlock Holmes29. Y precisamente
en el terreno de la literatura puede
aplicarse con acierto lo que afirmara Henry
James, sobre que las aventuras solamente le
suceden a la gente que sabe cómo contarlas30.
No hay sonido, por lo tanto, si se cae un
árbol en el bosque y no hay alguien que lo
escuche. Así la realidad interpretada
siempre es menor que sus posibilidades
futuras, cuando la suma de la cultura
acumulada incremente la intensidad de su
existencia. Siempre es y será posible una
nueva contemplación sobre lo ya
anteriormente mirado que le dé nuevo brillo
y consistencia.
El problema que conviene tener en
cuenta radica en que esta dejación a
interpretar puede conllevar también un lado
oscuro. Especialmente cuando es motivada por
el miedo. La penumbra contamina nuestra
capacidad de comprender cuando nos
convertimos en víctimas de los satélites del
pavor, sean estos prejuicios, cobardía, odio
o rencor. «El día en que lo iban a matar,
Santiago Nasar se levantó a las 5,30 de la
mañana…». Con esta frase comienza una de las
más aclamadas novelas de García Márquez,
Crónica de una muerte anunciada. Desde
el título los lectores saben lo que no se le
permite conocer al protagonista, la víctima
de esa condena sin remedio. La culpa y la
necesidad de avisarlo que experimenta quien
lee es proporcional a la negación de los
otros protagonistas de la obra, que se
oponen a interpretar todas las señales que
apuntan al fatal asesinato. Todos los
sucesos que acontecen a lo largo del relato
están cargados de señales, que nadie se
atreve a desentrañar porque implicaría tener
que tomar partido y actuar. Y así, página
tras página, vamos asistiendo a la descarga
de la responsabilidad de unos en los otros,
hasta el ineludible desenlace que parece
estar escrito por el destino, pero que, a su
vez, cualquiera con el mínimo esfuerzo
hubiera podido evitar. Mediante la
delegación en la instancia posterior se
diluye en la colectividad la culpa.
Por desgracia la literatura no es
sólo una alegoría simbólica de la realidad,
sino que, frecuentemente, va a la zaga en
intensidad a la experiencia histórica y
cotidiana. Esa actitud colectiva
magníficamente retratada en la obra de
Gabriel García Márquez no deja de resultar
una encarnación literaria de la propia
naturaleza humana, que en momentos de
conflicto, en los que es necesaria una toma
de postura personal arriesgada, prefiere no
saber. De ello es un buen ejemplo el extraño
reconocimiento de los alemanes — y los que
no lo eran— que en pleno genocidio decían no
haber tenido noticias de lo que estaba
pasando en los campos de concentración. De
aquí que no resulte insólito escuchar a las
víctimas del Holocausto preguntarse «Cómo
era posible que se quemara a hombres, a
niños, y que el mundo callara?»31.
Algo a lo que ellos mismos se contestan con
una acerada evidencia: «¿La humanidad? La
humanidad no se interesa por nosotros.
Actualmente todo está permitido. Todo es
posible, hasta los hornos crematorios…»32.
Hoy ya se sabe que al menos una cuarta parte
de la población estaba al tanto del
asesinato de los judíos, ya que se podía
fácilmente asistir a las reagrupaciones para
su deportación y, además, a través de la
prensa se podía asistir a las subastas de
las propiedades que se les habían expropiado33.
Esa ausencia de culpa desleída en lo
colectivo se manifiesta también en el
tratamiento de determinados temas en
nuestros medios de comunicación. La
actualidad, la novedad, la extrañeza… son
las características que deben dirigir la
selección de lo publicable.Y mientras,
millones de personas siguen muriendo pasadas
las 48 horas de continuidad periodística,
tras haber ya caducado la primicia del tema.
Las tragedias que asolan constantemente a
los países más pobres y desfavorecidos son
ignoradas más allá del tiempo que convierte
un suceso en noticiable. Después se tiran a
la basura y sólo un huracán o un tsunami de
fuerza descomunal conseguirá de nuevo traer
a nuestras pantallas la mortandad permanente
de los países del convenientemente llamado
por Occidente «Tercer mundo».
Esa falta de conciencia por el otro
afecta, cada vez en mayor medida y de forma
más sangrante, al tratamiento periodístico
de los inmigrantes, refugiados, desplazados
o solicitantes de asilo, a los que Zygmunt
Bauman denomina críticamente como «residuos
de la globalización»34,
convertidos a través de los medios de
comunicación en objetos problemáticos, ya
que como afirma Van Dijk, «los periodistas
escriben prioritariamente como integrantes
del grupo residente blanco al que pertenecen
y, por lo tanto, se refieren a los grupos
étnicos minoritarios en términos de ellos y
no como parte de nosotros»35,
ofreciendo con frecuencia la información
desde una clara superioridad etnocéntrica.
Sin embargo, cuando una noticia no se encara
desde el interés económico o la ideología,
cabe distinguir con claridad la actitud
indiferente del comunicador o, por el
contrario, su mirar esperanzado. Por
ejemplo, con el siguiente titular, publicado
en La Vanguardia el 9 de marzo de
2007: «Tres inmigrantes fallecen a bordo de
una patera que navegaba rumbo a Canarias»,
este diario ofrecía la información desde la
perspectiva de la muerte. El mismo día El
País daba prioridad a la vida al
presentar la misma noticia del modo que
sigue: «Rescatado al sur de Tenerife un
cayuco con 49 “sin papeles”, tres de ellos
muertos». Se comprueba así que sólo si quien
comunica dolor y tragedia lo hace desde el
acercamiento al que sufre, la comunicación
adquiere su verdadero sentido y se funde con
todo lo que tiene de etimológico, esto es,
de común. No se trata de un acercamiento
subjetivo a la noticia, sino de un
acercamiento esperanzado al propio sujeto de
la noticia. Si el comunicador pone su acento
en la víctima, en quien sufre la tragedia,
entonces la comunicación servirá para paliar
sus efectos nocivos. Pero esto no puede
llevarse a cabo desde el alejamiento
aséptico y neutral al que los medios —y
nuestra experiencia cotidiana de la vida—
nos tienen acostumbrados.
Conclusión
Preguntarse por lo que me quiere
decir el otro es, en definitiva, el problema
básico de la vida y de la cultura. Es la
pregunta cuya respuesta permite establecer
relaciones, cercanías con los otros, o con
lo Otro, y, al fin y al cabo, facilitar la
supervivencia de la especie sobre la tierra.
Para poder decir lo diferente hay que haber
viajado primero hacia su interior y haberse
instalado en su realidad para tener
capacidad de conocerla y poder nombrarla.
«Para decir la luz/ hay que mirar la luz
desde la luz», ha escrito Gonzalo Alonso
Bartol36.
Interpretamos como respiramos,
abriendo pensamiento o pulmones al aire del
sentido que nos sostiene en un mundo cargado
de señales confusas, que superan nuestra
capacidad de discernimiento. Poner orden,
cercanía y unidad en los signos que nos
rodean es conseguir dotar de significación a
un universo que no deja de revelársenos como
la gran e infinita biblioteca de Babel que
imaginó Borges. Espacio ilimitado cuyos
volúmenes contienen todo lo que es posible
decir en todas las posibles lenguas, y que
reproduce el afán cabalístico de que cada
lector sea no sólo un productor de nuevos
sentidos, sino, sobre todo, un creador de
nuevas realidades.
Quien interpreta cualquier texto —en
su amplio sentido— crea el mundo nombrándolo
de nuevo. «Leemos con todo aquello que
somos», escribe Esther Cohen37.
Por ello la interpretación exige un especial
talante moral e intelectual, pues, al fin y
al cabo, de la comprensión ética e
imaginativa dependerá siempre nuestra
existencia. NOTAS
1
También ha llevado a cabo esta
reivindicación necesaria en Contra el
fanatismo. Madrid: Siruela, 2005, p.
110.
2
Contra el fanatismo, op. cit., p. 32.
3
A. MANGUEL, Vicios solitarios.
Lecturas, relecturas y otras
cuestiones éticas. Madrid: Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, 2004,
p. 87. 4 Y. BONNEFOY,
Tarea de esperanza. Antología poética.
Valencia: Pre-Textos, 2007, p. 9.
5
Cuestión de énfasis. Madrid: Alfaguara, 2009, p. 379.
6
«La persona y lo sagrado», en
Archipiélago, número monográfico
dedicado a la «Desconcertante Simone Weil»,
nº 43, 2000, p. 95.
7
En esta misma línea se encuentra la
reivindicación de Amós Oz de «llegar a un
acuerdo», Contra el fanatismo, op.
cit., pp. 50 y 101. O expresado por la
escritora Chantal Maillard: «No nos
engañemos: la comunicación es un acuerdo o,
a lo sumo, la conciencia de que todos
compartimos la misma oscuridad y la sospecha
de que, en el naufragio, tratamos de romper
la misma escotilla», Filosofía en los
días críticos. Diarios 1996-1998.
Valencia: Pre-Textos, 2001, pp. 73-74.
8
Citado en: U. ECO, Interpretación
y sobreinterpretación. Madrid:
Cambridge, 1997, p. 128.
9
El perfume.
Barcelona:
Seix Barral, 2007, p. 35.
10
W. SHAKESPEARE, Obras Completas.
Madrid: Aguilar, 1951, p. 1495.
11
Los Logócratas. Madrid: Siruela, 2006, p. 57.
12
E. LLEDÓ, Imágenes y palabras.
Madrid: Taurus, 1998,
p. 137. 13 L. ROSALES,
Cervantes y la libertad. Madrid:
Instituto de Cooperación Iberoamericana,
1985, p. 35. 14 F. J. RUBIA,
El cerebro nos engaña. Madrid: Temas de
hoy, 2000, p. 28.
15
S. JAY GOULD, «La rueda de la fortuna
y la cuña del progreso», en L. PRETA (ed.),
Imágenes y metáforas de la ciencia.
Madrid: Alianza, 1993, p. 59-73.
16
«He dicho asombro donde otros dicen
solamente costumbre», escribe J. L. Borges
en su poema «Casi juicio final», Obras
Completas I. Barcelona: Emecé, 1996, p.
69.
17
El hombre en busca de sentido. Barcelona: Círculo de lectores,
1998, p. 59. 18 «Un poema pugnaba
por salir» en A. DUQUE AMUSCO (ed.), Cómo
se hace un poema. Madrid: El ciervo/Pre
textos, 2002, p. 207. 19 El
tamaño de uma bolsa. Madrid: Taurus,
2004, pp. 46-47. 20 P. QUIROGA,
C. G. Jung. Vida, obra y
psicoterapia. Bilbao: Descleé de
Brouwer, 2003, p. 459.
21
J. ARNAU, Rendir el sentido.
Filosofía y traducción, Valencia,
Pre-textos, 2008, p. 19.
22
«Periodismo y conducta: análisis
lingüístico», Nuestro tiempo, nº 292,
octubre 1978, p. 68.
23
Una pantera en el sótano. Madrid: Siruela, 2007, pp. 15-16.
24
Susana CHILLIDA (ed.), Elogio del
horizonte. Conversaciones con Eduardo
Chillida. Barcelona: Destino, 2003, p.
135. También Eugenio de Andrade ha
explicitado bajo esta perspectiva su
experiencia poética al escribir en uno de
sus poemas: «Él amaba la pulsación de las
sílabas,/ algunos acentos: cuarta, octava,
décima./ Buscaba en ella lo que no sabía,/
lo que nunca supo, o sospechara…», en La
sal de la lengua. Madrid: Hiperión,
1999, p. 27.
25
Ibídem, p. 42.
26
Todo el oro del día, Valencia: Pre-Textos, 2001, p. 313.
27
Un soplo de vida. Madrid: Siruela, 1999, p. 15.
28
Citado en: J. A. MARINA, Teoría de
la inteligencia creadora. Barcelona:
1995, p. 32.
29
Ibídem, p. 95.
30
J. BRUNER, «Derecha e izquierda: dos
maneras distintas de activar la
imaginación», en L. PRETA, Imágenes y
metáforas de la ciencia, op. cit., p.
142. 31 E. WIESEL, La Noche.
Barcelona: El Aleph, 2002, p. 49. 32
Ibídem, p. 49. 33 D.
BANKIER y,I. GUTMAN (eds.), La Europa
nazi y la Solución Final. Madrid:
Losada, 2005, p. 14. Cf. también M. ROSEMAN,
La villa, el lago, la
reunión. La conferencia de Wannsee y la
«solución final». Barcelona: RBA, 2001.
34
Vidas desperdiciadas. La modernidad y
sus parias. Barcelona: Paidós,
2005, p. 81.
35
Racismo y análisis crítico del
discurso. Barcelona: Paidós,
1997, p. 79.
36
Palabras para un cuerpo. Madrid: Hiperión, 1995, p. 16.
37
El silencio del nombre.
Interpretación y pensamiento judío. Bar
celona: Anthropos, 1999, p. 21.
|